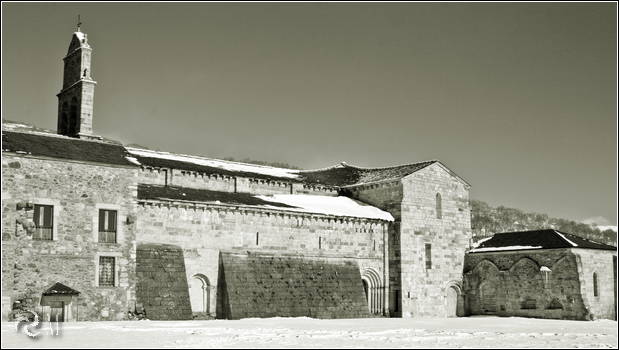Cesáreo Fernández Duro, capitán de navío y gran cronista de esta provincia, se quejaba en sus monumentales “Memorias Históricas de la Ciudad de Zamora, su Provincia y Obispado” (1882-1883) de las pocas referencias historiográficas al Lago de Sanabria y, aún más, a los errores que se reflejaban en varias de ellas. Fernández Duro intentó remediarlo en la obra citada, donde también quiso incluir un artículo firmado por Hijodalgo y publicado en el Semanario Pintoresco Español de 1852, un auténtico antepasado directo de las revistas de Turismo de Aventuras de nuestra época:
“He viajado por
tierras tan desconocidas como las islas del mar Pacífico, y más
dignas de curiosidad, todo sin salir de España. Esclavo de mi
conciencia, hubiera creído faltar a los deberes que allí me
llevaban, si me hubiese detenido a tomar una nota o bosquejar un
monumento; hoy me lastimo, y aunque no me arrepiento, conozco hubiera
sido también servir a mi patria. El que mas ha perdido soy yo, y
esto me consuela. Sólo me quedan recuerdos, y antes que una vida
agitada acabe de borrarlos, quiero sentar algo sobre el lago de San
Martín de Castañeda.
El día de San Juan
de 1847 salí de Donée [sic: ¿Donado, Doney de la Requejada?],
pueblecito situado al pié de la sierra divisoria de los antiguos
reinos de León y Galicia [sic], despidiéndome de su hospitalario
párroco, que es también el mejor cazador de la Sanabria, y aún de
toda la provincia de Zamora. Mis compañeros de viaje eran un antiguo
oficial de caballería que había hecho la guerra contra Cabrera, y
un licenciado de ejército de la misma procedencia, tan valiente como
tuno, según mas adelante pude conocer... Servíame éste de
espolista, cocinero y ayuda de cámara y conduciendo en un rocín el
arsenal heterogéneo, necesario en una comarca donde se hallan menos
víveres y comodidad que en Sandwich ó Tahití. Después de
atravesar una sierra estéril bajamos al hondo valle, donde el
pueblecito de Trefacio ostenta una linda iglesia en medio de
arbolados. Parece una cañada del Asia Menor, arrojada en medio de
aquella tierra salvaje.
Continuamos aún
bastante tiempo subiendo y bajando cerros por unos caminos que
pudieran llamarse canales en seco. En vano,apoyándome sobre los
estribos, alargaba mi ya bastante larga persona; nada veía más que
las zarzas y espinos de ambos lados del camino. Su anchura
correspondía a las demás cualidades, y un carro del país que venía
en dirección contraria nos obligó a retroceder casi un cuarto de
legua para hallar un sitio donde, como si saltáramos una barricada,
pasamos por entre el carro y las zarzas, dejando en éstas parte de
la ropa por trofeo del vencimiento. Lo di todo por bien empleado,
porque al doblar la última loma se ofreció a mis ojos, de golpe, un
espectáculo soberbio, y el mas adecuado a mis gustos. Inmóvil sobre
mi caballo en lo alto del cerro, veía a mi derecha el convento y
pueblo de San Martín de Castañeda, un edificio magnífico en medio
de las mas ruines cabañas; a la izquierda un bosque intacto desde el
diluvio; al frente una sierra, un peñasco mas bien gigantesco, sin
un árbol, sin una mata; a mis pies el lago, tan claro y
terso que la razón sola podía conocer que aquella masa, del azul
mas puro, era líquido y no cristal. Aunque la mañana estaba
avanzada, el sol,que asomaba por detrás de la montaña, en cuya
ladera está el convento, alcanzaba a éste con sus rayos, y sumido en
oscuridad relativa, parecía aún mas misterioso y poético; en
cambio, lo verde del bosque, el azul del lago y los blanquecinos
peñascos de la sierra brillaban en todo su sencillo al par que
grandioso esplendor.
Por un momento me
creí a la orilla del mar de Cantabria, en una playa que nunca dejan
de ver mis ojos; pero luego, la tranquilidad de aquellas aguas no
alteradas por el flujo, la uniforme superficie que ninguna vela
surcaba, me dijeron que si aquello era mar, era como un niño
arrancado a los brazos de su madre; era un desterrado aprisionado por
aquellos montes. La melancolía del cuadro despertó la mía, y me vi
también en tierra extraña, solo, suspirando.
- ¿Hemos llegado
ya?
- Sí.
- Pues ahora vamos a
almorzar. - Y apretando las espuelas llegamos al convento a la sazón
que salia su antiguo prior, hoy párroco del pueblo. No sé qué
especie de masonería existe para los que han nacido entre montañas,
que al momento se entienden si en ellas se encuentran. Son una
especie de madre común que conoce a todos sus hijos, y en el modo
de gozar éstos de su regazo se reconocen también por hermanos. A
muy pocas palabras que con el prior cambié, se nos franqueó la
celda prioral y las provisiones de un padre Bernardo; no digo más en
su elogio.
Satisfecha la hambre
del viajero, el montañés volvió a sus instintos; y como durante el
almuerzo se habló de una fuente muy rara, situada al otro lado del
lago, enfrente del convento, me propuse verla. Pregunte por el
camino, y me dijeron que no le sabían, por la concluyente razón de
que nadie había intentado ir a la tal fuente, siguiendo
sencillamente la orilla, como yo pensaba. Esto era ponerme alas, no
que espuelas, para intentarlo.
- ¿Qué clase de obstáculos existen?
- Vadear el Tera por
los cañales (me contestaron), cosa que algunos hacen, y seguir
después la orilla del lago, hasta encontrar la fuente, cosa que
nadie ha hecho.
- Pues debe ser lo
mas fácil.
- Así parece desde
aquí, me dijo el prior, abriendo un balcón, desde el que todo el
lago y sus margenes se divisaban; pero aquellos montones de rocas que
forman la orilla, le parece a ud. fácil trepar por ellas, y ni
posible es; aun es mas temerario intentar cruzar por los matorrales
que de entre ellas nacen y suben por toda la pendiente hasta formar
el bosque impenetrable; en cuanto a los lobos y culebras, que tampoco
faltan, es lo de menos.
- Tiene ud. razón,
contesté, y fuera mas prudente dormir la siesta en la poltrona
prioral; pero he seguido a las gamuzas en los picos de Sejos, y a los
jabalíes en los montes de Palomera, con todos los obstáculos que
ud. me pinta y uno además algo mas serio; la nieve. Así que hasta
la vuelta.
- Pero al menos irán
con ud.
- Nadie; y cogiendo
mi escopeta, después de ceñirme el cinto, con canana y cuchillo de
monte, me precipité a correr por la pendiente del cerro, y en pocos
minutos llegué al lago.
Volviendo sobre la
izquierda seguí la orilla. Prados, rocas aisladas en ellos y espesos
sotos de avellanos me deleitaban sin estorbar mis pasos. Mi querida
Numancia levantó algunas aves, y disparé varias veces sin matar
una, lo confieso. Nada me falta para cazador sino la suerte y las
mentiras. Así llegué al desaguadero del lago. Las aguas que de él
rebosan están contenidas entre fuertes paredes de sillería, ya
medio destruidas, que las conducen a las nasas o cañales, donde
dejan la pesca para precipitarse después en ruidosas cascadas,
formando el rio Tera. Éste era el primer obstáculo profetizado por
el buen prior. En efecto, se necesitaba vista certera para seguir la
estrecha cima de la pared, y músculos de volatín para salvar los
boquetes abiertos por las aguas. Sobre todo, era preciso no pensar en
que, al más leve desliz, la bramadora corriente se apoderaba de su
presa, de la que darían buena cuenta los peñascos de las cascadas.
Di de mano, por lo tanto, a mis cavilaciones, y puse todos los
sentidos a disposición de los pies, descalzándome, no por si me
mojaba, que en este caso la cabeza sería la primera, sino para
convertirme en una especie de cuadrúmano, que todo era necesario
entre los resbaladizos y vacilantes sillares. De este modo fui
pasando, hasta que al llegar a la anunciada orilla, que tanta gloria
me prometía, como primer ser humano que la pisara, me interrumpió
el paso un boquete mucho mas ancho que los anteriores, por el que se
precipitaba tal masa de agua, y con tal fuerza, que yo la hubiera
dado por mejor empleada en una rueda hidráulica.
Ya no me admiró que
nadie hubiera pasado por allí. Nada me impedía considerarme en la
catarata del Niagara, a poco que excitase la imaginación, pues un
enorme sillar atravesado en medio, y apenas cubierto por la
corriente, podría pasar por la isleta consabida. Ya que pensaba en
América, me acordé también del salto de Alvarado, y me propuse
imitarle. Volví bastante atrás, donde había visto un varal,
olvidado probablemente por algún pescador; el varal debía ser para
mí lo que la lanza para el compañero de Hernán Cortés. Alvarado
nació (y yo también) cerca de Pas, y el modo con que los pasiegos
se sirven de sus enormes palos, debió sugerirle el medio de saltar;
cogí en mis brazos a Numancia, y sin piedad la arrojé al otro lado;
fijé sobre el sillar la punta del palo, me lancé al espacio, y fui
a caer en la suspirada orilla.
Nada tenía esto de
particular al pronto, pero después después de gastar dos horas
largas en la más fatigosa y arriesgada expedición que jamas
emprendí, me volví cuando precisamente llegaba a pocos pasos de la
maldita fuente. Tuve el trabajo y no la gloria. Así me sucede en
todas mis empresas. Un tomo no bastaría para describir lo que sufrí,
y aun hoy se me eriza el cabello al recordar cuando dejándome
deslizar por una roca, creyendo alcanzar otra con los pies, me faltó
media vara, cuando ya mis brazos agarrotados no podían sostener el
peso del cuerpo, ni volver atrás. A más de veinte pies me esperaba
en la caída, no el lago, que eso fuera lo menos temible, sino una
cama de peñas aguzadas en las formas mas caprichosas. Con una
resolución desesperada me dejé caer a plomo sobre la punta de la
roca inferior, no mas ancha que la palma de la mano, y logré sin
mantener el equilibrio, hacer nuevo empuje para lanzarme a otra
situada al costado, y muy pendiente, a la que me aferré como pude,
destrozando las uñas para salvar lo demás. No se pueden describir
cosas semejantes.
Volví al convento cabizbajo y mohíno, y gracias a la suculenta comida preparada en mi ausencia, no me quedó de mi empresa sino la satisfacción de haberla intentado, y algún escozor en las desolladuras. Debió, no obstante, conocer el bendito prior que la fuente me ocupaba todavía, y con aquella sorna que los hombres de experiencia gastan con los entusiastas, empezó a decir en voz melosa, que él «había ido a la fuente con más comodidad que en la carretela de mejores muelles con un movimiento sosegado y blando, como el de una lancha.»
- ¡Una lancha!
Hablarás, santo varón, para mañana. ¿Una lancha? ¿Dónde está?
¿A quién hay que pedirla?
- Ea, ya volvemos a
las andadas; cachaza, cachaza y todo se arreglara.
En efecto, a poco
tiempo salí, pero no solo. Las libaciones de la comida, unidas a la
sencilla relación de mis peligros arrostrados por la mañana,
despertaron la valentía y la curiosidad de mi compañero el oficial
de caballería y de un hermano de nuestro anfitrión. Contad
atrevimientos en una mesa, y todos serán héroes con el vaso en la
mano. Tomamos la dirección del pueblo de Rivalago, por un sendero
que costea la orilla del lago, en dirección contraria a la que yo
llevé por la mañana. Al principio fuimos a caballo, después a pié,
y después, como dice el Corsario Rojo de Fenimore Cooper, «navegando
de popa». Hay un trecho efectivamente en el tal sendero, donde el
piso esta formado por un peñasco inmenso y liso, que se inclina
sobre el lago en rápida pendiente. Allí es preciso sentarse y
dejarse deslizar buscando con los pies unos pequeños huecos cavados
a pico en la roca. Mi
valiente ex-oficial abría tanto ojo al ver el lago a sus pies, que a
tiro de ballesta se conocía el deseo de volverse, si la negra
honrilla lo permitiera. Al cabo se decidió a tomar un término medio; no abandonó la empresa, pero apartando la vista del terrible lago,
cedió la popa al viento, y a tientas buscaba con los pies los puntos
de apoyo, que desgraciadamente no encontraba. Fue preciso que el
hermano del prior se encargase de cogerle alternativamente las
piernas y colocarlas en el punto debido. Alguna vez quería o era
preciso hacerlas bajar mas de lo que permitía su longitud, y se
entablaba una lucha bastante original, que solía concluir por un
tirón brusco, y mi compañero quedaba extendido sobre la roca, a la
que amorosamente abrazaba con toda su alma. En uno de los descansos
que hubimos de hacer, nos contó nuestro guía que al bajar por allí
un alegre comerciante de Valladolid, calculó (los comerciantes todo
lo calculan) un dialogo que debía entablarse el día del Juicio, y
lo calculó bajo la siguiente fórmula:
“Dios a un hombre:
-¿De dónde eres?
El hombre:
-Señor, soy de
Rivalago.
Dios al Hijo:
-¿Sabes dónde está
ese pueblo?
El Hijo:
-No.
Dios al Espíritu
Santo:
-¿ Y tú?
El Espíritu Santo:
- No.
Dios:
- Pues yo tampoco. -
y Post nubila Fozbus (Después de las tinieblas, la luz).”
Vivos y sanos llegamos a una hermosa pradera, donde atada a unos sauces se balanceaba nuestra nave. Tenía todas las condiciones apetecibles para un vuelco; redonda de quilla, y con dos palas de horno por remos. Pareciéndome que tardaban los remeros que nuestros compañeros fueron a buscar, propuse al oficial, único que conmigo había quedado, embarcarnos por nuestra cuenta y riesgo. “No sé nadar” “No hace falta sino remar” “¡Qué sé yo!” - me replicó tan melancólicamente, que me convenció de que debía hacerlo por mí solo. Traté de tronchar la rama de sauce, ya que no podía forzar el candado de la cadena que sujetaba la lancha. Afortunadamente no lo conseguí, librando a mi compañero de representar el papel de Ariadne. Estando en la porfía con la maldita rama, que cedía sin romperse, llegaron nuestros melenudos remeros, sin montera, en mangas de camisa, y con una cara tan rubicunda y animada, que aunque era el día del Santo del pueblo, no cabía duda en que habían dejado su culto por el del hijo de Semele. Ya no era cosa de reparar en pequeñeces, y nos lanzamos al Ponto, aunque precisamente entonces empecé yo a temer, porque si siempre me ha parecido bien atreverme a lo que otro hombre se atreva, un borracho no es un hombre.
Previne a los remeros que se dirigieran a una islita situada a la parte superior del lago; pero tantas islas, penínsulas y aún nuevos mundos tenían en su cabeza, que tan pronto íbamos a un lado como a otro. La Providencia debió ser la que a la isla nos condujo. Esta es muy pequeña, sólo tiene algunos arbustos, y las ruinas de una casita edificada por los Condes de Benavente, antiguos dueños del lago. Si no temiera extenderme demasiado, contaría también la historia de la ruina y abandono de la casita; pero una noche tempestuosa, un lago cuyas aguas crecen y todo lo tragan menos una débil barquilla, y en ella una condesa en deshabillé, y un paje poco más o menos, que en sus brazos la salvó, o la perdió, sobre lo que hay opiniones, son cosas más interesantes vistas que escritas.
Desde la isla nos
dirigimos a la fuente, y cuando las cabezas de nuestros remeros, ya
más frescas, iban disipando mis temores, una nueva circunstancia los
reprodujo con más fuerza. Me tengo por buen nadador, y mirando las
cosas por el último lado que siempre las miro, por el del egoísmo,
me dije a mí mismo que en un fracaso podría llegar nadando a la
orilla. Pensaba en esto, cuando un ladrido me hizo volver la cabeza.
Numancia se había quedado en la isla. Hice volver la lancha, y
cuando faltaba poco para llegar, la perra se echó al lago nadando
hacia nosotros: medio minuto tardaría en emparejar con la lancha;
quiso subir y no pudo; al cogerla por el pescuezo conocí la causa,
sintiendo en mi mano el agua más fría que jamás he palpado, y que es
seguro no sufrirá un ser humano. Alguno se reirá de la importancia
que doy a una perra, menos el cazador; era ademas la perra del
viajero, y hemos pasado muchos trabajos juntos. La arropé con mi
capa y una manta de contrabandista, y aún así me vi a punto de
perderla. Otra circunstancia rara tiene también el lago. Las aguas
son tan diáfanas, que inclinándonos sobre el borde de la lancha
veíamos en muchas partes el fondo, pero a tal profundidad, que se
desvanecía la cabeza como en la mas alta torre. Todos eran
incidentes que aumentaban el miedo; hasta se levantó un vientecillo
fresco suficiente para que al cortar las olas vivas y sonoras, nos
salpicasen muy bien con su espuma. Para animar a mi compañero,
pálido como un difunto, recité para mis adentros aquello de
Ercilla:
“El miedo es
natural en el prudente,
El saberlo vencer es
ser valiente”.
Y en seguida empecé
a cantar, con un tono que desmentía mi marcialidad, la hermosa
canción de la Conjuración de Venecia:
“En hora fatal
Leandro
Pasaba una noche el
mar”.
Un fuerte olor, como de huevos podridos, me dijo antes de llegar a la orilla que la buscada fuente era de las sulfurosas. ¡Oh poder de una imaginación joven! Me creí descubridor de un tesoro, y veía la humanidad podrida levantándome estatuas; veía un gran edificio apoyándose en la tierra, y tocando en el lago para gozar de los dos; veía mil barcas cruzando las tranquilas aguas en todas direcciones; cazadores persiguiendo los innumerables ciervos de aquellos bosques; anticuarios desentrañando las oscuras bóvedas del convento; hermosas mujeres en todas partes. La poesía, la pintura y la música, presentándose bajo nuevas y halagüeñas formas: todos los placeres, todas las curiosidades que hacen a miles de españoles derramar oro en los Alpes, los Pirineos, y a las orillas del Rhin, los veía reunidos en un solo punto. La carretera de Madrid a Vigo debe pasar cerca del lago. Nada falta; querer sólo.
No sé hasta dónde
hubiera llevado mis planes, que aún hoy podrán ser realizables, si,
como creo, se puede salvar el único inconveniente que hallé al
examinar despacio la fuente. El manantial que vi es tan escaso, que
no pasará de una pulgada cúbica. En cambio tiene una agradable
temperatura, como de agua tibia, y está sumamente cargado del
principio sulfúrico. En dos segundos tiñe de negro una moneda de
plata, y en la roca donde brota, a la altura de dos o tres varas
sobre el nivel del lago, deja un abundante sedimento blanco, parecido
en su forma al hollín. Esta fuerte saturación paréceme que anuncia
un gran depósito, que debe tener más desaguaderos a la inmediación,
o bajo el nivel de las aguas del lago. Por lo menos, vale la pena de
investigarlo, y por mi parte no puedo hacer más que indicar. Si mi
sueño se realizara, sólo desearía que alguna hermosa niña, sola y
reclinada bajo las ramas de un avellano,leyese estas líneas a la
orilla del lago, concediéndome un suspiro. Podría hacerlo sin
escrúpulo, porque soy desgraciado, y sólo me ha quedado una pluma
para desahogar mi corazón.
Volvimos a cruzar el
lago por todo su ancho, y desembarcamos al pié del convento. Al ver
el porrazo que el ex-oficial se dio por saltar mas pronto a tierra,
sin contar con el balance del bote, se me figuró ver a César en
circunstancia parecida, diciendo a la tierra de África: “No te me
irás; te tengo entre mis brazos”. Ni volveré más al agua., debió
añadir mi hombre en sus adentros, a juzgar por la mirada
significativa que volvió al lago, al bote y al cielo por fin, en
acción de gracias sin duda. ¡Con qué placer gozamos después de la
cena, de la conversación del buen prior y de un tranquilo sueño!
¡Con qué sentimiento nos despedimos al día siguiente!
He sido un fiel narrador dé lo que vi con mis ojos y toqué con mis manos...
Para concluir, y en
obsequio de los hombres metódicos que se fijan en lo positivo, diré
que el lago de San Martin de Castañeda esta entre las. sierras que
dividen las provincias de Orense, Lugo y Zamora [sic]; en territorio
de la última y tres leguas al N. E. de la Puebla de Sanabria. [...]”
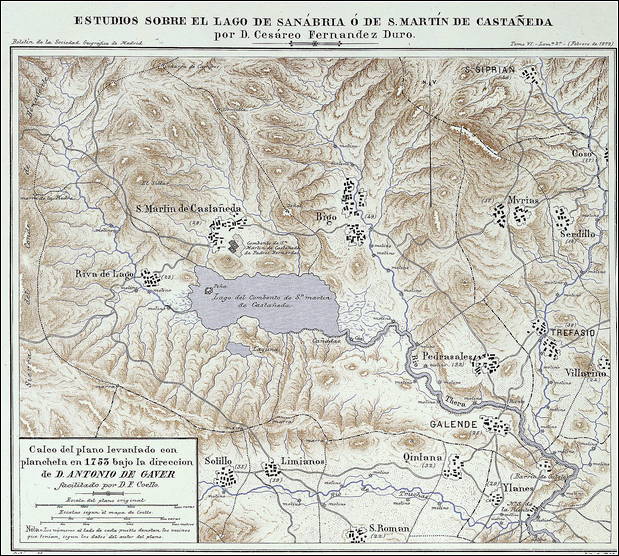 |
| El célebre mapa reproducido por Fernández Duro, calco de otro levantado un siglo antes de la visita narrada por Hijodalgo |
Cesáreo Fernández Duro incluyó a continuación en su “Memoria” la orden del Gobierno de la I República, de fecha 29 de Junio de 1873, por la que se declaraban de utilidad pública “las aguas llamadas de Bouzas, situadas en término jurisdiccional de Rubadelago [sic] y municipal de Galende; autorizando a D. Fidel de Ramos para que con sujeción a los planos presentados y a las prescripciones de las leyes, pudiera construir establecimiento balneario con las oficinas y dependencias necesarias, en el término de un año, debiendo tratar antes y avenirse con el dueño de los terrenos, utilizando en caso el derecho que concede la ley de expropiación, [...etc, etc]”
Sobre las excelencias de Bouzas como local hotelero en aquellos primeros años hay referencias enfrentadas; pero nuestro cronista, como no podía ser de otra forma, quiso incluir en su obra una de las más entusiastas:
«El que sólo
busque el recreo, por tener una salud a prueba, en el lago y sus
cercanías tiene todo lo que puede apetecer; el botánico plantas; el
cazador perdices, charnelas, corzos y venados; el sibarita, ricos
peces, suculentas anguilas y salmonadas truchas; el amigo de paisajes
tiene en las cumbres vecinas hermosas planicies cubiertas de tupida,
suave y verde alfombra, matizada de esmaltadas flores, y aquí y allá
grandes lagunas de abundante pesca, manchas plateadas que resaltan en
la pradera. Senos hay con ventisqueros donde las nieves son
perpetuas; tajaduras de inmensa profundidad; derrumbaderos que causan
vértigos al acercarse a sus bordes; crestas altísimas; enormes
masas de granito afectando formas caprichosas y admirables; valles
amenos con una vegetación tropical, y en fin, tantas, tantísimas
bellezas, que para enumerarlas no es bastante el corto espacio de un
artículo.»
Don Casto G. García,
La Enseña Bermeja, Zamora, 26 de Mayo de 1878.
Hoy, es evidente, las cosas hubieran sido muy diferentes para nuestro intrépido Hijodalgo. Aparte de desplazarse por carretera, podría haber llegado desde Donado o desde Doney – desde donde hubiese salido – hasta Trefacio por caminos de senderismo bien marcados, sea la ruta de los judíos desde Muelas de los Caballeros, sea siguiendo la ruta de los molinos y la ribera del río Negro; e incluso parte de las rutas btt recién señalizadas o los itinerarios de Don Quijote Desde Trefacio hasta San Martín llegamos por los caminos tradicionales de Murias y Vigo (de Sanabria, claro) o a través de Pedrazales, donde nos encontramos que los cañales mencionados se han convertido en playas y que de las presas que el protagonista tuvo que saltar con pértiga ya no queda nada en pie, hasta es difícil distinguir los cantos rodados de los posibles sillares de la antigua pesquería – no es lo mismo, pero también hay una piscifactoría en desuso cauce abajo, que dicen van a reconvertir en campamento acuático. Desde San Martín hasta Ribadelago baja hoy la muy conocida Senda de los Monjes, que, por supuesto, no incluye ya ningún tramo de rappel o tirolina. Para encontrar barcas – o algo así – debemos acercarnos a las playas de La Viquiella y Custa Llago, con patines a pedales resistentes a la resaca y un catamarán alimentado por energías renovables que no hace ningún ruido. Y para llegar al balneario de Bouzas basta con aparcar frente a uno de los campings que rodean al Lago y tras un pequeño paseo... encontraremos el edificio hostelero abandonado y el caminillo sin dificultad que nos lleva hacia los manantiales, que siguen vertiendo agua con olor a huevos podridos – bastante más caudal del que reseñó nuestro aventurero, por cierto, ya que no descubrió los tres caños. El momento de gloria del balneario fue breve – pese a Unamuno, pese al rodaje de Maribel y la Extraña Familia... Otros atractivos siguen, afortunadamente, al alcance de todos.
Notas:
Más información sobre Aguas Termales en la comarca: http://photoxibeliuss.blogspot.com.es/2013/01/aguas-termales.html